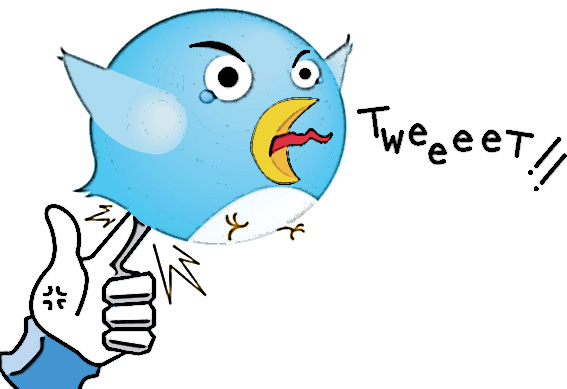El odio comprimido en 140 caracteres
Ocurre que cuando se observa el mundo tan sólo a través de las redes sociales, la realidad suele llegar aún más distorsionada de lo habitual. Lejos de toda realidad informativa, a dos mil kilómetros de distancia, el televisor del hotel apagado por voluntad propia y con la famélica referencia de una sesión nocturna de Twitter, mi visión de lo que ocurría en España era, más que sesgada, desasosegante. Pendiente de la actualidad, de la última noticia, siempre sumergido entre periódicos, teletipos digitales, blogs o noticiarios radiofónicos y televisivos, lo que más me ha llamado la atención de Twitter como monopolio es el odio que destilan muchos de sus mensajes.
El odio comprimido en 140 caracteres.
Y es que el anonimato, a veces, y la lejanía, siempre, hacen aflorar los instintos más bajos del ser humano. En realidad, las redes sociales son tan inocuas como cualquier otro canal de comunicación; es su uso espurio el que las contamina, el que de verdad repele.
Escribió Baudelaire que el odio es un borracho al fondo de una taberna, que constantemente renueva su sed con la bebida. La adicción al alcohol lo convierte en un profesional de la botella, incapacitado para cualquier otro empleo o cometido. Es lo que sucede con estos odiadores profesionales, que exhiben en la Red sus frustraciones, quizá porque reflejan en quienes creen sus enemigos la inquina que les genera su propia imagen.
Para Tennessee Williams, el odio es un sentimiento que sólo puede existir en ausencia de toda inteligencia, mientras que Daudet lo definía como la cólera de los débiles.
Jamás podré odiar a estos odiadores profesionales porque, primero, no tengo tiempo y, segundo, porque les daría más importancia de la que atesoran.
Eso sí, me aburren soberanamente.