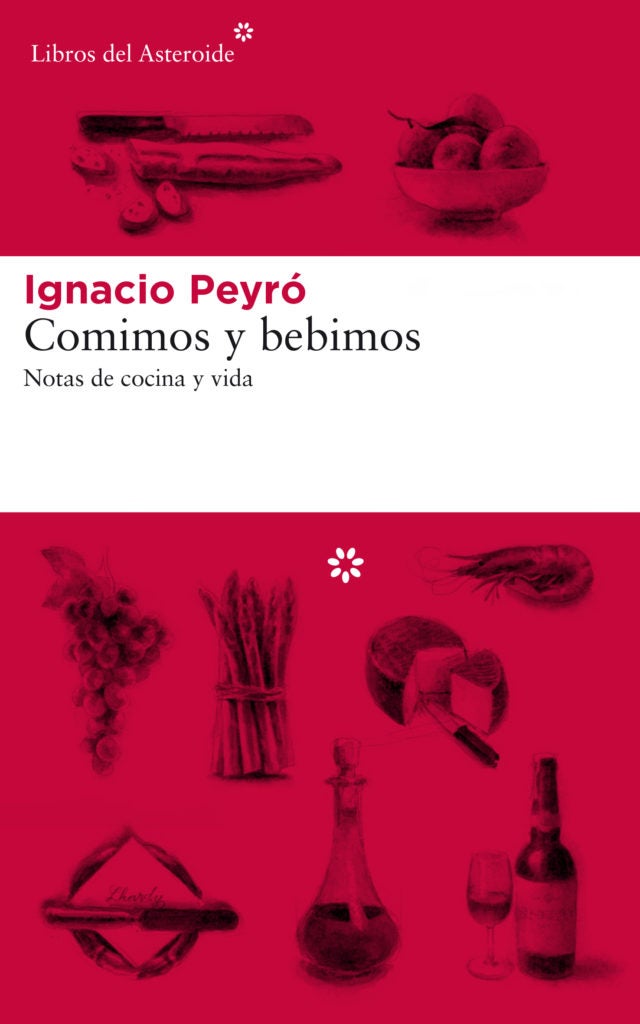Comimos, bebimos y leímos
Hace alguna entrada, ya se consignó en este espacio una grata sorpresa: la presentación de un libro, un brillante volumen debido al ingenio del caballero Víctor Abundancia, en el proteico Barrio Bar. Se anotaba entonces que por una vez otro bar logroñés tomaba el dignísimo relevo del protagonismo que acredita en esta índole de hermanamientos entre literatura y tragos el Bretón de la calle homónima, el bar más literario de España según mi pobre juicio. Y ya aventuraba en aquellas líneas la posibilidad magnífica que se abría para quienes siguieran emparentando dos universos con bastantes puntos en contacto entre sí: la literatura se ha construido en tantos bares que la lista de autores que han saltado de un lado a otro de la barra resulta interminable. Citaré uno solo, por el que tengo predilección: el poeta José Hierro, quien me confesó hace un siglo su propensión a enhebrar versos en el bar que alojaba el bajo de su casa madrileña. “Es donde más a gusto me siento para escribir”. Amén.
Las palabras de Hierro me han acompañado durante un viaje (literario) reciente: la lectura del recomendable librito titulado ‘Comimos y bebimos’, que este jueves presenta su autor en Logroño, dentro de las actividades del Aula de Cultura que Diario LA RIOJA organiza con la UNIR. Ignacio Peyró, escritor de adictivo estilo y sobresaliente erudición, firma una obra que se puede beber. Y zampar. Da hambre y da sed, lo cual me parece el mejor elogio que puede hacerse a su propósito: homenajear como se debe a las barras que por el universo mundo nos han convertido en mejores personas. O al menos más interesantes. O al menos más enriquecidas por los sabores compartidos al pie del estribo o en las mesas de las casas de comida que también pueblan ese ámbito festivo que representan las cosas del yantar y las cosas del beber. Se lee en dos tardes, dicho sea como un elogio.
¿De qué habla Peyró con su brillante estilo? De una experiencia común a sus lectores. De la magia que habita en nuestros bares favoritos, de ese itinerario sentimental que nos convierte en ciudadanos (espero) más civilizados. Habla de Epicuro por supuesto. Y se zambulle en un mar de hedonismo que no es el consumo tontorrón (contra el que tampoco tengo nada, ojo) de bocados y tragos, que deberían tener un fin para no convertirse en puro nihilismo. Festejar la vida. Nada menos. Un objetivo de índole moral que explica nuestro febril peregrinaje hacia un espacio donde, en efecto, celebramos la dicha de estar vivos y (más o menos) felices. O propensos a la felicidad. Sensación con lo que uno se tiende a conformar: no me parece poco.
El caso es que tan sugerente libro coincide con la edición de otros dos ejemplares que exploran ese mismo territorio. ‘Nos vimos en los bares’, obra de prometedor título que acaba de salir de la pluma de Itxu Díaz. No tengo el gusto, así que me reservo la opinión hasta indagar en sus páginas. Y otro tanto me ocurre con ‘La puta gastronomía’, un libro de (también) prometedor título que debemos a David Remartínez, periodista de brillante prosa y acerado ingenio. En cuanto le eche un vistazo, compartiré mi parecer con quien esté interesado. Aviso para navegantes y potenciales interesados: Remartínez escribe muy bien y es un avezado miembro de las patrullas que colonizan las cocinas patrias. Nada malo puede salir de ese fogón.
La coincidencia de (al menos) estas tres novedades en los anaqueles de las librerías de confianza (la mía es Cerezo, por cierto) me lleva a pensar si existe, en efecto, una posibilidad cabal de hermanar de una manera más continua y dichosa, de aprovechamiento mutuo, nuestros bares favoritos y los libros que nos han convertido en personas. A mí no me ha dado nunca por ponerme a leer al pie de una tasca o en los veladores de un café. Me parecen actividades que reclaman cada cual su espacio y una clase de atención distinta, aunque he visto quien la practicaba y me daba un punto de envidia. En los bistrós parisinos, por ejemplo, se trata de una estampa habitual. Una dama o un caballero libro en ristre, que añaden a la visión de quienes les contemplan una pizca de misterio. Y tampoco he visto a nadie ponerse a escribir en su garito favorito, entretenimiento más habitual antaño que hogaño. Ya he citado el caso de José Hierro pero la nómina de quienes ejecutaron su disciplina artística en un local cualquiera es casi tan larga como la historia de la literatura moderna, aunque me temo que el ruido ambiente y las contribuciones de agentes exógenos que ahora colonizan nuestros bares espanta a quienes se animen a seguir los pasos de Hemingway, don Ernesto. A quien dedico a título póstumo estas líneas en tributo a su decisiva contribución a mi educación literaria y sentimental. De pequeño quería ser como él. Escritor y bebedor. Me temo que me he quedado a la mitad del camino aunque me permito la libertad de brindar por él desde la barra que, según un día me contó el gran escritor Jorge Edwards mientras compartíamos tragos en Logroño, le hubiera hecho feliz. Wine Fandango. “Qué nombre más curioso”, me dijo. “A Hemingway le hubiera encantado”. Porque es un bar literario. Al menos, en su denominación.
P. D. Desgraciadamente, comparto también estas líneas a título póstumo en memoria de un colega recién desaparecido. Este mismo viernes nos ha dejado el gran Roberto Iglesias, con quien conviví en esta casa durante un tiempo fecundo que me permitió acercarme a su gigantesca figura. En su honor, me quito el imaginario sombrero que no llevo, el que sí le cubría a él. Y le recuerdo como era en vivo, arrollador y brillante, una personalidad tan atractiva divertida, con sus legendarios raptos de ingenio. Y le recuerdo también desde las mesas del Bretón, donde estuve cuando acababa el 2018 asistiendo a la presentación de su último libro. Que ha sido desdichadamente el último en todos los sentidos.